DEFLACIÓN 2001
Bob Shaw
El tener que pagar diez dólares por una taza de café dejó petrificado a Lester Perry.
Hacía casi un mes que el precio se había estabilizado en ocho dólares, y había comenzado a alimentar la engañosa esperanza de que ya no iba a cambiar. Miró tristemente a la máquina distribuidora mientras el negro líquido chorreaba en el vasito de plástico. Su expresión se hizo miserable cuando llevó el vaso a sus labios.
– Diez dólares – murmuró -, ¡y resulta que está frío!
Boyd Dunhill, su piloto, se alzó de hombros y se sacudió unas imaginarias motas de polvo de las doradas charreteras de su uniforme, quizá temeroso de que aquel desusado movimiento hubiera enturbiado el esplendor de su atuendo.
– ¿Y qué esperaba usted? – dijo con tono indiferente -. Las autoridades del aeropuerto rechazaron la semana pasada las peticiones de aumentos salariales del Sindicato de Empleados de Máquinas Distribuidoras de Café, así que al sindicato no le quedó más remedio que prohibir a sus miembros el hacer horas extraordinarias, lo cual ha traído inevitablemente un aumento de los precios.
– ¡Pero si hace un mes que consiguieron un aumento de un cien por cien! ¡Fue a raíz de ello que el café subió a ocho dólares la taza!
– El sindicato reclamaba un doscientos por cien.
– ¡El aeropuerto nunca aceptaría un aumento de un doscientos por cien!
– Los empleados de las Máquinas Distribuidoras de Chocolate lo obtuvieron.
– ¿De veras? – Perry agitó asombrado la cabeza -. ¿Lo dieron por televisión?
– Hace tres meses que ya no tenemos televisión – le hizo observar el piloto -. Los técnicos reclaman que se les garantice un salario mínimo de dos millones de dólares al año, y las negociaciones aún no han desembocado en un acuerdo.
Perry vació de un trago su vaso de café y lo echó a la papelera.
– ¿Está listo mi avión? ¿Podemos irnos ya?
– Hace cuatro horas que está preparado.
– Entonces, ¿a qué estamos esperando?
– El convenio colectivo de Trabajadores de la Aviación Ligera exige un mínimo de ocho horas de trabajo para cualquier reparación.
– ¿Ocho horas para cambiar la escobilla de un limpiaparabrisas? – Perry no pudo por menos que dejar escapar una risita sarcástica -. ¿De qué se trata, de un concurso de productividad?
– De pleno empleo. Ha habido que doblar el número de operarios del aeropuerto.
– ¡Oh, por supuesto! ¡Ocho horas para realizar un trabajo de treinta minutos! Este es un modo de pensar y de actuar completamente falseado…
Se interrumpió bruscamente al ver la expresión helada de su piloto. Recordó justo a tiempo que existía un conflicto salarial entre la Asociación Patronal de Aviación y el Sindicato de Pilotos de Aviones Privados Bimotores de Alas Bajas. La patronal proponía un aumento de un setenta y cinco por ciento, mientras que los pilotos reclamaban un ciento cincuenta por ciento más una prima por kilometraje.
– ¿Puede llamar a un maletero para el equipaje?
Dunhill agitó la cabeza.
– Tendrá que llevarse las maletas usted mismo. Los maleteros están en huelga desde el viernes.
– ¿Por qué?
– Hay demasiada gente que se lleva su propio equipaje.
– Ah, bueno…
Perry tomó su maleta y la transportó hasta la pista donde aguardaba su aparato. Tomó asiento en uno de los cinco asientos, se sujetó el cinturón de seguridad, y avanzó la mano hacia el portarrevistas para buscar algo que leer durante el trayecto hasta Denver. Entonces recordó que hacía casi quince días que no aparecía ningún periódico ni revista. Los preliminares del despegue requirieron un tiempo interminable – parecía como si, en la torre de control, los controladores aéreos estuvieran enfrascados en interminables discusiones laborales -, y finalmente Perry se durmió con un sueño agitado.
Le despertó con un sobresalto el rugir del viento en sus oídos, indicándole que la puerta del aparato había sido abierta en pleno vuelo. Helado física y mentalmente, abrió los ojos y vio a Dunhill de pie al borde del vacío. Su impecable uniforme estaba arrugado y deformado por los tirantes de un paracaídas.
– ¿Qué ocurre? – preguntó Perry -. ¿Una emergencia?
– En absoluto – dijo Dunhill con su voz más oficial -. Debo comunicarle, señor Perry, que desde este mismo instante estoy en huelga.
– Supongo que es una broma.
– ¿Realmente lo cree? Acabo de ser avisado por radio. La patronal ha rechazado las razonables exigencias del Sindicato de Pilotos de Aviones Privados Bimotores de Alas Bajas, y esto, por supuesto, ha puesto fin inmediatamente a las negociaciones. Estamos apoyados por nuestros amigos de los Sindicatos de Monomotores de Alas Bajas y de Bimotores de Alas Altas; consecuentemente, todos nuestros miembros deben abandonar sus puestos de trabajo exactamente a la medianoche, o sea – consultó su cronómetro – dentro de treinta segundos.
– ¡Pero Boyd! ¡No tengo paracaídas! ¿Qué voy a hacer?
El rostro del piloto se ensombreció. Dijo secamente:
– ¿Y por qué tendría que preocuparme por ello? Usted no se preocupó en absoluto por mí mientras estuve intentando sobrevivir mes tras mes con apenas tres millones de dólares anuales de salario.
– Era un egoísta, ahora lo comprendo. Y lo lamento. – Perry se soltó el cinturón y se levantó -. No salte, Boyd. Le doblo el sueldo desde ahora mismo.
– Esto es menos de lo que reclama nuestro sindicato.
– ¿Oh? ¡Está bien, se lo triplico! Tres veces lo que cobra usted ahora, Boyd.
– Lo siento, señor Perry. No podemos negociar acuerdos separados. Esto debilita la solidaridad sindical. – Dio media vuelta y se lanzó al vacío.
Perry lo contempló caer durante unos instantes, luego se estiró para alcanzar la puerta y cerrarla. Se dirigió al puesto del piloto. El avión se mantenía en rumbo gracias al piloto automático. Se sentó en el asiento de la izquierda y tomó el timón, retrocediendo mentalmente varias decenas de años, hasta su época de piloto de caza en Vietnam. Haciendo aterrizar el aparato con sus propias manos iba a buscarse serios problemas, ya que los sindicatos lo considerarían como un transgresor de la huelga, pero no sentía el menor deseo de morir, no todavía. Desconectó el piloto automático y, lentamente, fue recordando los antiguos gestos.
A varios cientos de metros bajo el aparato, Boyd Dunhill tiró de la anilla y aguardó a que se abriera su paracaídas. La sacudida fue menos violenta de lo que esperaba, y al cabo de unos segundos se dio cuenta de que seguía cayendo a la misma velocidad que antes. Levantó los ojos y, en el lugar que debía ocupar la inmensa corola, vio un amasijo de azotantes segmentos de nylon flotando libremente al viento.
Demasiado tarde, recordó la amenaza del Sindicato de Dobladores y Empaquetadores de Paracaídas de iniciar una huelga sorpresa para apoyar sus reivindicaciones de unas vacaciones pagadas más largas.
– ¡Comunistas! – gritó -. Sucios cerdos anarquistas rojos, banda de…
Related Posts


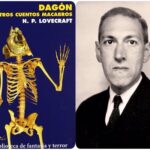


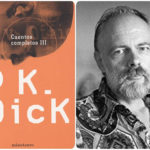

Un buen relato sin duda alguna
Lo mejor ha sido lo del paracaídas xD
Saludos